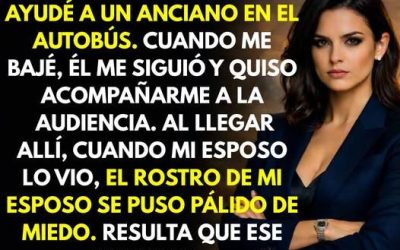—¿Y quién decidió ese diseño?
—Yo… —dijo Mariana, insegura—. Con recomendaciones médicas.
Elena no acusó. Solo guardó el detalle como una piedra en el bolsillo.
La lista llegó en una tableta: enfermeras, niñera, personal de limpieza, seguridad. Y con ella, trajeron a la niñera principal: Nayeli, una mujer de cincuenta años, cabello recogido, manos de quien ha cargado bebés toda la vida.
—¿Ha notado algo raro en su espalda? —preguntó Elena.
Nayeli tragó.
—Que le duele. Mucho. Al cambiarlo de posición… grita. Pero la piel se ve normal. Yo reviso diario.
—¿Ha habido algún cambio de rutina? ¿Algún objeto que alguien insistiera en usar?
Nayeli bajó la mirada, como si se peleara con la lealtad.
—Solo una cosa, doctora… hace dos semanas vino doña Elvira, la mamá del señor Héctor. Dijo que el niño tenía “mal de ojo”, que necesitaba dormir con una almohadita de semillas, con lavanda, “para calmar el espíritu”. Era vieja, de lana. Yo no quería usarla. No estaba esterilizada. Pero… —se encogió—, es la abuela. Mandó.
Héctor palideció.
—¿Dónde está esa almohada? —preguntó Elena, ya con la voz apretada de urgencia.
—La tiré ayer. Olía raro y… el niño amaneció peor.
Elena sintió electricidad en la nuca. No era un diagnóstico médico lo que buscaban: era un arma, escondida en algo “inofensivo”, con autoridad familiar como escudo.
—Llévenme a esa basura —ordenó, mirando a Héctor—. Y avise al DIF. Y a la policía. Ya.
La zona de servicio era otro mundo: concreto caliente, tubos expuestos, olor a cloro y comida. Ahí, entre bolsas, encontraron una lona de marca manchada, y dentro, la almohada húmeda, apelmazada, con un olor amargo, químico, que no pertenecía a ningún bebé.
Elena sacó una lupa con luz del maletín. No necesitaba laboratorios de Suiza para ver lo obvio: entre las fibras, brillaban partículas rígidas, diminutas, como arena cortante. No dijo qué eran, no con palabras técnicas que pudieran volverse excusa; solo señaló la evidencia con la firmeza de quien ya no duda.
—Esto, en contacto con la piel, puede provocar dolor extremo —dijo—. Y además… pudo dejar algo incrustado.
Volvieron al ala principal y ahí estaba doña Elvira, impecable, sentada como reina en un sillón, mirándolos como si el verdadero crimen fuera traer basura a su presencia.
—¿Todo este drama por una almohada? —soltó, helada—. Qué vergüenza.
Elena la miró directo.
—Qué vergüenza es que su nieto lleve semanas gritando sin que nadie lo escuche de verdad.
Mariana se tapó la boca, llorando.
—¿Mamá…? —susurró Héctor, como si aún quisiera que el mundo se corrigiera solo.
La policía llegó. Un oficial tomó la almohada en bolsa, escuchó a Elena, vio a Gael retorciéndose al mínimo roce en la espalda. Doña Elvira intentó mantenerse por encima, pero la máscara se le resquebrajó cuando Elena, con una pinza, levantó una etiqueta de envío escondida en la costura interna. No dijo direcciones ni nombres: solo mostró que aquello no era un “remedio de rancho”, sino algo comprado, intencional, ajeno al amor.
Doña Elvira sonrió. Y esa sonrisa fue peor que un grito.
—Ustedes no entienden lo que está en juego —dijo, mirando a Héctor—. Todo lo que construí… se lo van a dejar a un bebé que ni siquiera puede dormir. Si él… —hizo una pausa, casi con gusto— si él no está, yo controlo la fortuna hasta que nazca otro heredero. Así funcionan los fideicomisos. Así funciona la sangre.
Mariana lanzó un sollozo que parecía romperle el pecho.
—¡Es tu nieto!
—Es un obstáculo —escupió Elvira, y en esa palabra se acabó cualquier duda.
El oficial la esposó. El sonido metálico fue pequeño, pero en esa mansión sonó como una sentencia. Héctor se quedó quieto, mirando a su madre como si acabara de conocerla por primera vez.
Elena no se permitió el alivio completo. Se giró hacia el bebé.
Para conocer los tiempos de cocción completos, vaya a la página siguiente o abra el botón (>) y no olvide COMPARTIR con sus amigos de Facebook.